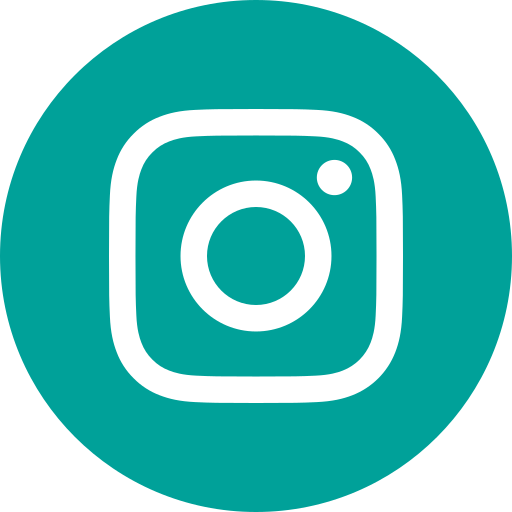Hay una estigmatización al “marihuano”, pero ¿De dónde viene esta palabra y por qué carga con ella tanta desacreditación social en nuestro país?
En la Real Academia Española (RAE), la palabra como tal “marihuano” no existe, pero la palabra “mariguanero” se describe como un “adicto” y la palabra “marihuana” o “mariguana” nos hace referencia al cáñamo índico. Estas observaciones son importantes tenerlas en mente, ya que son clave para un diálogo cannábico informado.
Algunas veces, el consumidor de cannabis en nuestro país es señalado por ciertas personas o grupos sociales los cuales dentro de su desacreditación intentan decir que “el marihuano” es una persona floja, poco inteligente, pobre, criminal, violenta, entre otras cosas; sin embargo eso no es verdad, el perfil del consumidor de cannabis es muy amplio, hay maestros, padres, madres, doctores, abogados, empresarios, estudiantes, abuelos.
Entonces ¿Por qué existe esta imagen negativa de este personaje anónimo de “el marihuano”?
A pesar de que en varios estudios se ha demostrado que el cannabis es menos adictivo que el azúcar, el tabaco y el alcohol sigue habiendo una resistencia en el pensar de alguna gente sobre el tema, además de que se mantiene la imagen estigmatizada dentro de un imaginario social.
Por otro lado, recordamos que esta planta llega a nuestro territorio por medio de las embarcaciones europeas en el periodo de Cristobal Colón, por ello que conocemos el cáñamo índico (después de todo ellos venían buscando Las Indias y podemos asegurar que hacían comercio en dicho lugar). Sin embargo, el cáñamo del cannabis que traían era usado por su fibra dentro de las embarcaciones para hacer sogas y parches para las velas.
Una vez instalados en nuestro territorio, el Fray Juan Zumárraga mandó a pedir cáñamo con la intención de vestir al indio y traer el progreso, más adelante el Fray vuelve hacer un pedimento de esta planta en donde Hernan Cortés se suma al pedido para luego sembrar en lo que ahora es el Valle de Chalco en la Ciudad de México. Las semillas que llegan las trae Pedro Cuadrado de Alcalá y es así que tenemos hasta la fecha nuestras semillas mexicanas de cannabis.
Conocer de cannabis nos trae un contexto diferente con el cual podemos hacer un recorrido histórico-sociocultural de cómo el cannabis llega a ser adoptado por los grupos indígenas de nuestras tierras. Esto mediante un intercambio que se da entre grupos de esclavos indígenas y africanos, así como con personas provenientes de la India. Todo este conocimiento que se intercambia y adopta llega a la medicina de aquellos grupos, es decir, la herbolaria. En este tipo de medicina, el cannabis se instala en prácticas dentro de lo ritualístico e incluso, en ocasiones, se le llama como “Santa Rosa”.
Un ejemplo de los usos de las plantas de poder en México lo vemos en los registros de José Antonio Alzate, donde encontramos una bebida llamada “pipiltzintzintli”, lo que significa los niños venerados, esta bebida tiene una similitud con una bebida que se consume en la India en festividades de primavera y relacionada con el dios Shiva.
También hay que recordar la teoría de Goffman, en donde explica cómo la estigmatización social parte de tres ejes: la deformación del cuerpo, la raza y la religión. Estos puntos es importante recalcárlos, ya que es la manera de ver al “otro” como una “amenaza”. Esta manera de separarnos entre “nosotros y los otros” se remonta hasta los primeros grupos sociales que hayan existido. Esta manera de vernos como parte de un grupo, es a su vez parte de nuestra identidad, con lo que usualmente nos identificamos o nos vemos como por parte del grupo “bueno” y vemos con precaución o a veces con miedo al “otro”, por verse diferente y creer en otras ideas. Esto nos lleva a la percepción de aquellos diferentes a nosotros con la idea de excluirlos a cualquier costo.
Uno de los miedos asociados al “marihuano” es que le consideran una persona violenta. Esta relación tiene que ver con el lenguaje. La palabra “asesino” se deriva de la palabra “hashashin”, la cual era como se le llamaba a un grupo de élite de soldados que eran de los territorios de lo que anteriormente era Persia, en el medio oriente y también se les conocía como bebedores de hachís. Al ser un país en donde se nos conquista con base en la fe, podemos relacionar cómo algunos miedos culturales se nos transfieren con estas nuevas creencias, entre ellas, relacionar, en este caso, al consumidor de cannabis con el “hashashin”, “los musulmanes” y/o “los moros”.
Goffman menciona también la “fe” como uno de los pilares para el estigma social, siendo esto así podríamos asumir que gran parte del miedo social que se le tiene a este personaje imaginario (mariguano) es por una relación con la herejía y la brujería. Como hemos podido ver hasta aquí podríamos relacionar al hereje con aquellos que actúan diferente a los cánones de la religión y la brujería, lo cual encontramos dentro del mundo de la herbolaria.
La herbolaria es medicina que se le desacredita en ocasiones por la relación con lo pueblos indígenas, los cuales la utilizan como su medicina para el cuerpo y el alma, gracias a plantas de poder como los hongos que llegan a llamar “Teonanácatl”, palabra que se traduce “dios alimento” o “carne de dios”. También en otros lugares se le llama a los hongos alucinógenos “niño santo” y en partes de la sierra le llaman “medicina o medicinita”. No podemos olvidar el “hikuri” sagrado para los huicholes y otros pueblos originarios.
TAL VEZ TE PUEDE INTERESAR
Saqueado: El incierto destino del peyote mexicano
Se cree que la palabra “marijuana”, la cual después deriva a “marihuana”, tiene sus inicios por la relación con las chamanas en diferentes comunidades. Una de las más famosas con quien podemos ver esta relación es María Sabina, chamana otomí de Huatla de Jiménez, Oaxaca.
Hay que aclarar que al ser una tierra conquistada, en un momento a los indígenas se les quita de su identidad, al quererlos introducir “al progreso”. Con ello vienen nombres nuevos como “María” y “Juana” que son algunos de los nombres más comunes asignados la mariguana. Es posible que dentro de las prácticas ritualistas que se dan con estas chamanas se introduzca como jerga la palabra “marihuana” con el fin de llamarle al cannabis de manera popular y relacionarlo con estas mujeres medicinales. Por parte de la Iglesia se prohíben estas plantas de poder al desafiar su visión cosmogónica.
No podemos descartar que en 1846 se crea el Tribunal de Vagos en la Ciudad de México, en donde se describe por primera vez lo que se considera como “vago”, es decir, aquellas personas que no tienen empleo, oficio o modo de vivir conocido y que serían perseguidos y encarcelados. Este estigma social del “vago” se le agrega en un momento al imaginario de “el marihuano” y, hasta la fecha, ha sido difícil desprenderse de esta desacreditación social, ya que se tiene muy impregnado en el imaginario social. Esto nos lleva a los primeros consumidores de cannabis de manera recreativa en nuestro país.
Los primeros consumidores de cannabis dentro del ritual llegan al Barrio de La Merced en la Ciudad de México, en donde se les señala como “léperos”, quienes para el periodista Juan Pablo García Vallejo son los primeros consumidores contemporáneos de cannabis recreativo en el país.
En 1932, Romulo Rozo, un artista mexico-colombiano presenta una estatua llamada “El Pensamiento”, en ella vemos a un hombre con vestimentas del campo, es decir, sus huaraches, su pantalón y camisa, probablemente hecha de cáñamo y lino, sombrero ancho que lo protege del sol del campo. La exhibición de la estatua en Bellas Artes se consideró como parte de una broma de mal gusto, pues alguien le coloca una botella de tequila o mezcal a los pies y se toma una fotografía. Esa foto, la cual mostraba a la estatua junto con la botella, estigmatizaba la imagen del mexicano, de ella nace la idea de “el mexicanito flojo”, “el mexicano borracho”.

La palabra “grifo” viene en la RAE como estar bajo los influjos del alcohol o de la marihuana. También hace referencia a tener el pelo crespo, signo de mezcla de razas. Esto nos permite analizar un par de cosas: vemos que el consumo de alcohol y el cannabis en un momento comparten el mismo estigma social.
Otra cosa que no podemos dejar pasar es esta mezcla de razas que nos infieren con la palabra. Aunque algunos digan que somos iguales y que México no es racista, tenemos los antecedentes de las castas que se dan durante la Conquista y, lamentablemente, se siguen replicando algunas acciones basadas en los valores y la moral de quienes en su momento se sentían superiores por su raza, es decir, el blanco europeo y su mentalidad de progreso.
Los marihuanos son revolucionarios
El periodista J.P. García nos brinda datos sobre la Revolución Mexicana y cómo el ejército revolucionario consumió más de 800 toneladas de esta planta. Un personaje popular lo encontramos con Antonio Barona Rojas, también llamado “El Grifo”, quien era un revolucionario zapatista conocido por su alto consumo de marihuana y por sus proezas en las misiones asignadas.
Es sabido que “las soldaderas” durante la Revolución atendían en momentos a los heridos en el campo de batalla, como lo hizo Adela Velarde, mejor conocida como “La Adelita”, enfermera juarense, soldadera a quien se le dedica el corrido revolucionario bajo el mismo nombre.

Un último dato alrededor del cannabis, dentro de la jerga “pacheca” mexicana se le conoce a la marihuana también como “grifa”, esta palabra se le arraiga al cannabis por la presentación de Guadalupe Rivas Cacho, esposa de Diego Rivera y actriz de teatro.
Cuentan que ella solía caminar por la ciudad, en especial por los barrios bajos, para inspirarse en la cotidianidad mexicana. Una anécdota relata que para una presentación estuvo visitando a una señora en situación de calle a quien le apodaban como “La Grifa”, por su consumo excesivo de marihuana.
Rivas Cacho en un momento le cambia sus ropas con la intención de usarlas como vestuario para su obra y una vez en escena, mientras interpretaba al personaje estudiado, Rivas sentía que algo faltaba a su representación y decide prender un “porro” en plena función. Este acto espantó a los de “mente reservada” de aquellos tiempos, un miedo que aún hace eco en la mente de algunos hasta la fecha. Por lo que es hora de abrir diálogo sobre este tema.