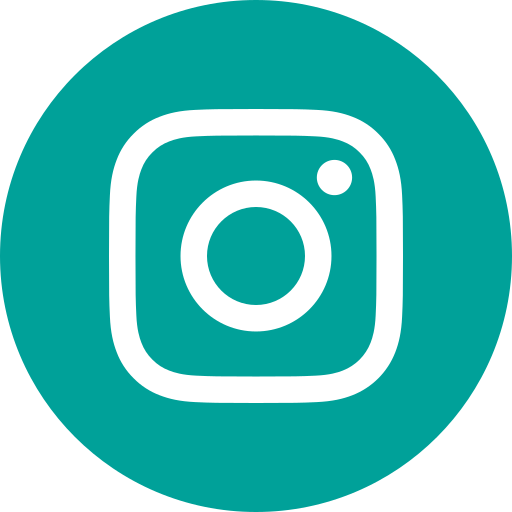Cuento incluido en el libro El hombre que mató a Dedos Fríos (INBA-Lectorum) Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila 2018
Le faltaba el aire. Sacó la cabeza de la tierra para aspirar con desesperación una bocanada. Creyéndolo muerto, lo habían tirado donde no lo fueran a encontrar: más allá de la Sierra de Juárez, donde no había ni coyotes que lo carcomieran. El sol se encargaría de resecarlo hasta que sus huesos blanquearan. Se quitó la arena de los ojos y escupió. Tenía tierra en la garganta, la boca y las fosas nasales. Pudo saborearla y, sin querer, evocó su niñez, cuando desprendía pequeños terrones de su casa de adobe para comerlos; sabían y olían a campo, a vida primigenia. Después venía su madre a darle unos coscorrones. “¡No andes comiendo tierra, Leonel, te van a salir lombrices!” Pensó en lo absurdo de ese pensamiento. Allí no estaba su madre, ni nadie.
Le costó más trabajo sacar las piernas enterradas para incorporarse y sacudirse el polvo. Se dobló de dolor. Eso lo trajo a la realidad. Tenía un tiro en el costado y otro en el pecho izquierdo. Si seguía vivo era porque los balazos no le habían tocado órganos vitales. Se tocó los agujeros y sintió salir la sangre viscosa. Por ahí se le iría la vida. Tenía que buscar ayuda. Arrancó un pedazo de tela de la camiseta para taponearse los boquetes.
Dos sentimientos más fuertes que el dolor físico lo embargaron: uno, el de la pérdida de su familia; el otro era el deseo de venganza. No podía morirse todavía. Oteó el paisaje desolado, la arena que brillaba como si hubiera joyitas desperdigadas; las plantas de gobernadora entre las dunas. “¿Estaré en Samalayuca?” Se preguntó. Todavía estaba confuso y muy asustado. Trató de orientarse y observó la grisedad de unos cerros en lontananza. “No pudieron haberme dejado muy lejos de la carretera. Se habrían arriesgado a perderse en la oscuridad o a que se les atascara el carro en la arena. Tengo que encontrarla y pedir rait hasta Juárez.” Casi pudo escuchar sus pensamientos porque cuando se está en un lugar donde no se oye ni el aleteo de un pájaro, la voz de la mente ocupa el silencio, inunda el lugar que le pertenecía y que antes usurpara el alboroto del ruido.
El recuerdo de lo que pasó lo hizo volver a la realidad como si le hubieran dado un golpe en la cabeza. Su madre, destrozada a balazos. La última visión de su padre con los ojos mirando al techo, boqueando como pez fuera del agua, la sangre que manaba sin control. Su hermano de diez años rafagueado por la espalda cuando quiso correr. Era de noche cuando él llegó y descubrió a su familia inerte en medio de un charco de sangre. “¡No, no!”, gritaba incrédulo una y otra vez agarrándose la cabeza. Se arrodilló junto a su padre y lo abrazó para tratar de levantarlo. Alzó la vista anegada y por la puerta abierta, frente a la calle, vio una camioneta que no notó al llegar, con dos hombres en su interior.
Los asesinos estaban a punto de huir. Soltó el abrazo y corrió hacia ellos. Se abalanzó por la ventanilla como un perro con rabia. Ni se detuvo en pensar que estaban armados. Tenía la razón ennegrecida pero grabó sus caras como la yerra en el ganado: uno tenía una verruga negra que parecía una mosca bajo un ojo, el otro tenía los labios muy gruesos y los ojos achinados. El muchacho los sorprendió. En lugar de matarlo allí mismo, lo metieron al carro, lo golpearon varias veces con la culata de la cuerno de chivo. Ya no supo nada hasta que despertó.
Todo comenzó unas semanas atrás con una nota que un mensajero llevó a su padre. La letra infantil y las faltas de ortografía hablaban por sí solas del autor, pero la amenaza era muy seria: “Le vas a entregar dos mil pesos por semana a este hombre o te carga la chingada, güey. Cada sábado”.
—Dales lo que te piden. Si no, tendremos que cerrar la ferretería, no podemos correr riesgos, Tomás.
—¿Y con qué vamos a pagar la universidad de Leonel? Me voy a defender, le voy a pedir la pistola a mi hermano Pedro. Aquí los voy a esperar a los hijos de la chingada. Muertos de hambre. ¡Que se pongan a trabajar como yo lo hice desde que estaba chico! Qué fácil la vieron, ¿no?
—Son gente mala, andan extorsionando en todos los negocios. Ya ves que la China cerró su tienda y se fue a Torreón porque ya no pudo seguir pagándoles. No le quedaba ni para comer. Mejor vámonos de aquí. Tengo miedo por los muchachos.
—Mira, a esa gentuza hay que demostrarle que no tenemos miedo. Todos los que se fueron de la ciudad o cerraron sus negocios son unos cobardes. Voy a defender lo nuestro.
Tomás Urrutia era bragado. Empezó por no abrir los sábados para evitar al cobrador de la cuota y a vigilar el negocio. La casa que habitaban estaba atrás, contigua a la ferretería. El tercer sábado que los extorsionadores vieron el negocio cerrado, le prendieron fuego de madrugada, cuando todos dormían. Los salvó un vecino que volvía de su trabajo nocturno. Se quemó la fachada y toda la mercancía que estaba en la bodega adyacente.
—Vámonos de aquí, Tomás, podemos volver cuando se calmen las cosas. Allá en Veracruz podemos poner otro negocio. ¿Para qué le buscamos? Esa gente está por todas partes, tienen armas, les vale madre.
—Leonel está en la universidad, va muy bien, Tere, no podemos truncar sus estudios. Estos son malandros buenos para nada. Con unos balazos que les tire al aire la próxima vez que vengan a chingar, los espanto. ¡Ya verán esos muertos de hambre!
Ni él ni Teresa habían terminado la secundaria, por eso todos sus esfuerzos se encaminaban a que el muchacho terminara la carrera de ingeniería. En hacer de él ejemplo para el hijo menor.
Con ayuda de su hermano, la de algunos vecinos y la de Leonel cuando llegaba de sus clases, Tomás reconstruyó la ferretería quemada. Esta vez puso rejas y alambre de púas alrededor. Pidió un crédito a sus proveedores para resurtir las mercancías y volver a abrir. El olor a pintura nueva y la fachada arreglada lo animaron. Le gustaba el juego de la doble erre de “Ferretería Urrutia” pintada con letras rojas.
De vez en cuando, un carro pasaba por enfrente a vuelta de rueda y se detenía un rato frente al negocio. Querían amedrentarlo por su obstinación. A Teresa se le oprimía el corazón de pavor. En cambio, su marido acumulaba más odio contra los que habían decidido terminar con sus proyectos. Recibió otro mensaje que dejaron en el buzón: “Si no pagas, eres hombre muerto. Ahora son tres mil por semana, puto”. Tomás ya no pudo dormir. No soltaba la pistola ni para comer. Leonel lo observaba preocupado, sabía que cumplirían su amenaza.
—Papá, yo creo que ya no nos queda de otra. Vámonos de aquí esta misma noche, por favor. Con lo poco que tenemos podemos rentar una casa en otra ciudad. Puedo trabajar y ayudarlos. ¿Qué no ves que la ciudad entera está a merced de esta gente? Ni la policía ni el ejército pueden hacer nada, y muchos de ellos también están extorsionando.
Esa mañana Tomás lloró sin que lo vieran. No tenía miedo por lo que fueran a hacerle a él, sino a su familia. Lloraba lágrimas de rencor contra gente a la que ni siquiera podía mirar a los ojos. ¿Cómo era posible, se preguntaba, que quisieran dañarlo, incluso acabar con su vida sin que él les hubiera hecho nada? ¿Que lo obligaran a abandonar su casa, su negocio, su ciudad? ¿A que su hijo dejara su carrera, si no les daba su dinero? “Teresa tiene razón, tenemos que largarnos ¡aunque me lleve el Diablo, chingado!”.
“La semana que viene nos vamos de aquí, Tere, ya lo decidí. Empieza a empacar todo. Yo voy a arreglar todos los asuntos pendientes. Mientras, les pagaré lo que me piden”, dijo a su esposa esa madrugada en la cama en la que se revolvía sin conciliar el sueño. Cada vez que se le cerraban los párpados veía hombres sin rostro que se le echaban encima. Entonces los volvía a abrir lleno de pánico.
Si te gustó este cuento, te invitamos a que leas otra colaboración de Elpidia García Delgado
El sábado llegó y el mensajero entró antes de que la ferretería cerrara. “Vine por la cuota”, fue todo lo que dijo con la mirada fija en Tomás. No iba armado. Sabía que lo tenía en su poder. Después de incendiar el negocio, lo que seguía si no recibía el dinero, era la muerte para él o cualquiera de su familia. Tomás sintió que la sangre le hervía de coraje.
Le clavó sus ojos unos instantes como para gritarle todo lo que sentía, como para matarlo con ellos. El muchacho apenas tendría la edad de su hijo, pero algo en la dureza del semblante lo hacía parecer un joven viejo. Siempre creyó que el esfuerzo y las responsabilidades, las preocupaciones, dejaban arrugas, te iban secando la piel. Al ver a ese joven, comprobó que otras cosas cuajan el alma.
Abrió la caja registradora para sacar el dinero. Vio la pistola amartillada y no se pudo contener. Sin razonarlo, la sacó y disparó un tiro para asustarlo. Por el temblor de sus manos le dio en el hombro. El extorsionador dio un grito de dolor, se llevó una mano a la herida y salió corriendo del negocio.
***
—¿Qué hacemos con este pendejo, Mosca?
—¡Pos ya se lo cargó la chingada! El patrón dijo que los matáramos a todos pa’ que aprendieran a respetar. El que no paga, ¡se chinga! Además, ¡su jefe le dio un balazo esta mañana al Queco, cabrón!
—Sí, pero teníamos que matarlos en la casa. Y ahora ¿qué hacemos?, ni modo de regresarnos y matarlo allá. ¡Seguro que ahorita ya están en camino los federales y los soldados, güey!
—Vamos a llevarlo al tiradero de Samalayuca. Allá lo quebramos.
—Está muy lejos, ¿no? Queda como a una hora, me acuerdo del último que llevamos allá.
—Ni tanto, como a cuarenta minutos si nos vamos en chinga. Se trata de que no lo encuentren. Y en El Valle no lo podemos tirar. Hay muchos retenes.
—¡Dale pues a madres! Y pásame una raya paʼ los nervios.
—¿Otra, marrano?
Leonel no supo cuánto llevaba caminando, ¿minutos, horas? La sangre de su padre amalgamada a la suya se había oscurecido y secado en su ropa. Se sentía un hombre de cartón. El calor y la sed lo debilitaban. Temía desfallecer por un golpe de calor y la pérdida de sangre. Se tapó el sol con la mano y por primera vez sintió algo de alegría desde la noche anterior. Nunca pensó que ver la línea gris de la carretera Panamericana lo hiciera reír. Pudo haberse extraviado en las dunas y morir allí de sed o desangrado, pero la hilera de cerros pelones lo guiaron. Tuvo suerte de que al Mosca y al Trompudo les diera miedo perderse de noche, y de que tuvieran prisa en largarse sin cerciorarse de que estuviera muerto. “¡Pinches putos! Allá voy por ustedes si la libro, cabrones. Se les va a aparecer el muerto muy pronto, ¡ya verán!”
La sangre seguía saliendo por las heridas, pero confiaba en pronto llegar a la carretera para que alguien lo recogiera y lo llevara a un hospital. A veces, la garganta cerrada por los sollozos, que salían sin permiso, detenía su marcha. La horrenda imagen de su familia asesinada lo hacía ponerse en pie nuevamente, lo impulsaba a avanzar como un autómata.
Observó una lagartija que huía de su escondite bajo una mata. Una serpiente la acechaba. En un instante se desprendió de la cola que siguió moviéndose como con vida propia para despistar a la depredadora y huir. Leonel pensó que también él se parecía a la cola cercenada y sin vida, agitándose solo por la fuerza de su deseo de seguir vivo. La carretera se veía cada vez más cerca y confió en que tal vez no había perdido tanta sangre.
La tierra con la que lo cubrieron habría tapado los agujeros temporalmente, reflexionó. Los golpes de culata en la cabeza le dolían mucho y algo en el pecho hacía que le faltara el aire. Empezó a sentir fiebre. ¿Eran carros aquello que veía a lo lejos, o una alucinación del desierto? “¿Sobreviviré?” se preguntó. “Tengo que volver a la ferretería, enterrar a mis padres y a mi hermano y luego matar a esos desgraciados. Tengo que llegar. Dios, dame fuerza”
***
—Órale, Trompudo, ya llegamos a las dunas, vamos a adentrarnos un poco y dejamos al güey este allí.
—No te metas mucho, pinche Mosca, se nos pueden atascar las llantas en la arena y entonces sí la chingamos. Además está bien oscuro, no hay ni luz de luna.
—Nomás un poco pa’ que no lo encuentren tan de volada. Ya ves que viene gente los fines de semana a hacer carreras de cuatrimotos. El Señor dijo que quiere que se seque con el pinche sol. Fue culpa del dueño de la ferretería por no pagar la cuota. Aquí está bien. Órale Trompudo, de volada, abre la puerta de atrás para que me ayudes a sacarlo mientras yo saco la pala de la cajuela.
—No mames, güey, ¿apoco tengo que hacer un agujero de tres metros? Ni madres, ¿eh? Aquí no se ve nada, ¡está bien oscuro!
—Solo se trata de cubrirlo, de que no quede a la vista, güey. Yo te doy luz con mi cel.
El Trompudo cavó una fosa poco profunda y entre los dos lo aventaron allí. Leonel seguía inconsciente.
—Ya, con eso está bien, hazte a un lado, voy a darle un par de tiros paʼ que no se vuelva a levantar.
—¿Para qué? parece que ya está bien muerto, a lo mejor lo matamos a chingazos hace rato, ¡le dimos con madres! Estaba como loco cuando se nos metió por la ventanilla.
—Sí, pero más vale asegurarnos—. El sonido de dos balazos barrenó el silencio del desierto.
—De ésta no sale. Échale tierra con la pala mientras le llamo al Señor para decirle que el trabajo ya se hizo. Y vámonos rápido, no sea que nos salga un aparecido.
La idea para este cuento me surgió del recuerdo de una tragedia ocurrida a una familia. Fue en la época de la llamada “Guerra contra el narco, en el 2010”. Dos hermanos tenían una ferretería de barrio en la colonia San Francisco. La gente requería materiales para construir sus casas, por lo que las ganancias de la ferretería iban bien, pero llegaron los extorsionadores a pedirles cuota, los dueños se negaron a pagarla y les quemaron el negocio. La reconstruyeron y siguieron sin pagar. Un día, la esposa de uno de los dueños estaba afuera junto a su hijo de 24 años, cuando los extorsionadores los “rafaguearon” a la entrada del negocio. No les importó que ella estuviera embarazada. Ambos, madre e hijo murieron. Intenté plasmar esa problemática que dejó tantos muertos, regresar de la muerte al hijo para buscar justicia en la venganza.
Elpidia García Delgado, escritora juarense seleccionada por el Sistema Nacional de Creadores de Arte y ganadora del Premio Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila 2018